
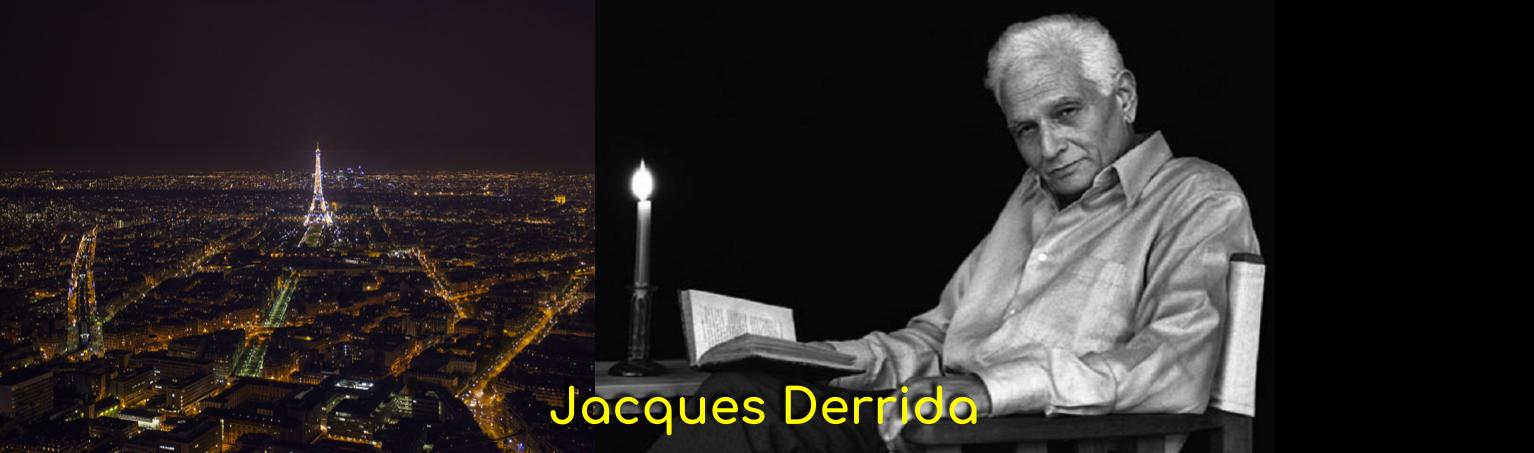
Mi recuerdo de París se construye a partir de una imagen del verano de 1985. Era de noche. Viajaba junto a otro compañero en autobús desde Madrid a Londres para estudiar inglés. Iba adormilado cuando sentí que agitaban mi hombro: “Mira, París”. Medio dormido, alcancé a divisar una figura empequeñecida, lejana, en movimiento, luminosa y borrosa que identifiqué como la Torre Eiffel. Enseguida volví a dormir. A la mañana, ya en la Victoria Coach de Londres, mi compañero aseguraba que yo lo había soñado.
No he vuelto por París, pero sé que el pensamiento tiene sus falencias. Lo vemos en lo cotidiano cuando alguien interpreta lo que dijimos en sentido completamente diferente a lo que pretendíamos. Sucede también con el pensamiento filosófico o teológico, por más que tengamos el deseo de coherencia y rigor respondemos a relaciones, prejuicios, idealizaciones inaprensibles. Es como si todo fuera pura construcción artificial. Jacques Derrida analiza los términos de un texto, mostrando que detrás del lenguaje no existe otra cosa que el propio lenguaje. No se trataría, como dice Platón, de que lo que enunciamos sea solo sombra de un concepto más profundo fuera de nuestro alcance. A juicio de Derrida solo habría esa sombra, sin nada más real que reflejar.
Nace Jacques Derrida en 1930, cuando el filósofo Sartre cumple 25 años y está a punto de alcanzar la cincuentena el teólogo Teilhard de Chardin SJ. Pertenece, por tanto, a la generación de intelectuales franceses, hijos de una tradición extraordinaria, que se formó en la posguerra. Su biografía no deja de estar sometida a las tensiones propias de la segunda mitad del siglo. Nacido como “pied noir” en Argelia, le tocó vivir en la metrópoli tras la independencia del país magrebí donde su familia habitó durante cuatro generaciones. Vio así frustrarse su sueño de una Argelia independiente (de la que siempre fue partidario) en la que convivieran francodescendientes con bereberes y árabes. Se instaló en su alma una nostalgia a la que puso un nombre propio: “Nostalgerie”.
El politólogo norteamericano Mark Lilla, en su libro “Pensadores temerarios”, incluye a Derrida entre quienes sucumben a “la seducción de Siracusa”. En 1934, Heidegger retornó a las clases tras su breve rectorado de Friburgo bajo el régimen nazi. Un colega le preguntó: “¿De vuelta de Siracusa?”, haciendo referencia al intento de Platón de gobernar filosóficamente de la mano del tirano Dionisio el Joven, en la Siracusa del 368 A.C . Lilla cree que Derrida, seducido por el marxismo, como Platón en Siracusa, apoyaría una idealización del gobierno que, en realidad, llevaría al totalitarismo (ese que llenó de grises a Europa durante más de medio siglo). Contrasta esta visión con un Derrida que sufrió cárcel en Praga, en 1981, tras un seminario clandestino de filosofía. Probablemente Lilla fuerza excesivamente su mirada al entender que la simpatía por ciertas tesis del pensamiento de Karl Marx supone ya un apoyo a los totalitarismos de corte soviético o maoista. Sin embargo, también debemos decir que la genialidad en el pensamiento filosófico no exime de ideologías destructivas como el ejemplo de Heidegger, flirteando con los nazis, nos muestra.
La controversia también acompaña al deconstructivismo: se ensaña con el texto hasta reducirlo a pedazos unidos sin criterio. Derrida parece convencido no solo de que todo está en el texto (deconstruible), sino de que toda realidad es texto (por tanto, igualmente deconstruible). Atrajo la mirada de los filósofos del lenguaje y la semántica. El desencuentro con John Searle, uno de los enunciadores de la filosofía pragmática del lenguaje, con Noam Chomsky, de la gramática generativa, o Roland Barthes, de la semiología estructuralista, quedó pequeño ante el documento firmado por parte del claustro de Cambridge ante la concesión del doctorado honoris causa al filósofo francoargelino. Reprocharon a Derrida “su inadecuación a los estándares de claridad y de rigor”. Por supuesto, desde otras posiciones, ya sean más fenomenológicas ya más realistas, Derrida aparece como quien reduce finalmente todo intento de dar cuenta de la realidad, toda filosofía, a mera conversación entretenida; cháchara. Derrida, que dirá de sí mismo que no es filósofo, a juicio de estos críticos, acabaría con la filosofía entendida como un pensamiento coherente y con rigor que tiene por referencia algo más que el propio lenguaje.
Cuenta mi compañero, el antropólogo jesuita Roberto Jaramillo, que cuando estudiaba antropología en París en los años noventa, asistió a uno de los cursos impartidos por Derrida. En la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales, el profesor hacía dialogar a los gigantes del pensamiento europeo con experiencias históricas concretas de Desmond Tutu o Nelson Mandela en Sudáfrica. Desarrollaba un seminario sobre el perdón cuyas lecciones eran normalmente leídas a partir de un texto preparado expresamente en el que no parecía improvisar nada. Sin embargo, de vez en cuando, se detenía, anotaba y volvía a leer su manuscrito. Derrida, nos dice Jaramillo, “antes de empezar a leer colocaba su Biblia abierta sobre el pupitre”. De hecho citaba con no poca frecuencia los textos sagrados. “No es que se manifestara como creyente”, señala mi compañero, “pero sus acercamientos al texto bíblico eran muy inspiradores”. De hecho, Derrida asentía ante cierto parentesco metodológico entre su deconstructivismo (de una idea solo podemos decir lo que no es) y la denominada teología negativa o apofática: de Dios solo podemos decir lo que no podemos decir. Como aquel Sócrates que afirmaba: “Solo sé que no se nada”.
Por supuesto, sigo creyendo que aquella noche de julio de 1985 mi autobús pasó por París y que aquella imagen un tanto turbia y lejana no era otra cosa que la Torre Eiffel. Pero todo nuestro conocimiento se construye en el lenguaje, con ideas y conceptos que se han ido haciendo, ladrillo a ladrillo, en una experiencia larga social y personal, a la vez histórica (diacrónica) y actual (sincrónica). La experiencia es solo una parte de lo que se plasma en el texto y, probablemente, el texto nunca de cuenta de la propia experiencia, de aquella experiencia de la Torre Eiffel o aquella otra también indecible de Dios.
Archivado en:
Más información
Últimas noticias
Lo último en blogs